Redescubriendo la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire

Aportes de la pedagogía de la esperanza hacia la búsqueda de una educación progresista
La pedagogía de la esperanza (2005) señala la importancia de la evolución del acto educativo que le transfiere una connotación progresista. Paulo Freire conceptualiza en este ensayo el progresismo educativo como un acto rehabilitador, donde el momento particular del educando, en cuanto a sus posibilidades cognitivas y de comprensión de la realidad, sean el punto de partida, evitando así, desconocer los saberes que forman parte inherente de los aprendices cuando llegan a las instituciones de enseñanza.
La educación mecánica y reproductiva debe ser reemplazada por un acto que le otorgue al alumnado la oportunidad de analizar su entorno, su realidad y las posibilidades de su transformación. El estudiante tiene el deber de asumir con seriedad un rol crítico que la haga trascender de sus conocimientos iniciales a los objetivos de una enseñanza más plena, tales como: aprender a hacer, vincular la práctica con la teoría, crear relaciones conceptuales y analíticas, resolver problemas, entre otras.
En la actualidad, a mi juicio, este es un valor que se ha confundido en la inmediatez de un mundo plagado de mecanismos de comunicación masiva y ecosistemas de aprendizaje, donde se distorsiona el trabajo duro con un quehacer insustancial basado en el entrenamiento hueco.
La enseñanza, como bien lo propone Freire, debe estar regulada por reglas claras y firmes. Aprender y aprehender son procesos exigentes que demandan educadores creativos, orientadores, estimuladores y disciplinados. Con el ejemplo y la coherencia profesional del maestro, los estudiantes, de la misma manera, irán incorporando esa rigurosidad a sus prácticas de aprendizaje en un proceso que debería iniciar en edades muy tempranas en la escuela, como también, el ejercicio de aprender a aprender, aprender a hacer y a racionalizar los hechos humanos y científicos de forma crítica.
Pero, si se piensa en la formación de los formadores, ¿están las universidades en el nivel de Latinoamérica, realmente asumiendo el reto de germinar y evolucionar ese tipo de pensamiento divergente?, una renuncia a ello provocaría, como bien lo dice el dicho popular: “pedir peras al olmo”.
La educación superior tiene, de manera subyacente, el importante reto de propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico, pese a la masificación que en muchos escenarios devela intereses de naturaleza mercantilistas. El paradigma positivista, en las instituciones universitarias, propone la urgencia de renovados enfoques, donde se evidencie en la formación de los educandos la integración del conocimiento, su comprensión, sus relaciones con el entorno y sus consideraciones éticas con miras a promover una transformación de la sociedad (Matías y Fernández, 2018).
También, la educación progresista se relaciona en Paulo Freire con el desafío. La práctica educativa no debe fundamentarse solo en el planteamiento de conocimientos abstractos e intangibles.
Tal acepción ocultaría las dimensiones históricas, culturales y políticas que acompañan cualquier suceso creativo. Irremediablemente educar exaltando la capacidad de análisis, indagación, formulación, síntesis, conjetura y resolución de problemas, demanda un acompañamiento docente no autoritario, pero sí directivo, ético, transparente, humilde y tolerante, donde los nuevos conocimientos emerjan no por la transmisión virulenta sino por la significación de sentido.
Ha de notarse aquí en el pensamiento de Freire, una influencia del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel.
La educación progresista en la Pedagogía de la esperanza, publicada en el año de 1992, relata un sueño educativo adelantado a su tiempo histórico, que de manera vivaz vendría, en los años subsiguientes, a alimentar las teorías y enfoques modernos de la educación, al compartir muchas de sus aristas.
El aprendizaje por proyectos, el basado en problemas (ABP), el colaborativo, el aprendizaje basado en casos, el inverso, por solo mencionar algunos enfoques, buscan incentivar la incubación de relaciones interdisciplinares teórico-prácticas, donde el alumnado rescate la aplicabilidad de los conocimientos en la puesta en marcha de procesos de investigación, de resolución de problemas y de una construcción social de lo que se aprende (Orozco y Perochena, 2016).
Todas estas tendencias educativas contemporáneas rescatan, en alguna medida, las ideas de Paulo Freire, quien, en su lucha por la clase trabajadora, se enfocó en desarrollar una pedagogía para la educación popular (Ocampo, 2008).
Aportes de la pedagogía de la esperanza en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Freire, en su pedagogía de la esperanza, reconoce como esencial el manejo profundo del conocimiento para una enseñanza efectiva. Un buen docente debe rehacer su cognoscitividad, al procurar compartir sus saberes con los estudiantes de manera innovadora, disruptiva y no mecánica. Bajo esta perspectiva, enseñar es una labor para la cual es necesario prepararse académica y profesionalmente, por lo tanto, no cualquiera está en capacidad de poderrealizarla. En este sentido, es interesante observar en nuestras sociedades, cómo la labor académica y humana de los educadores es vista en muchos contextos con desdén y menosprecio. La figura del maestro se suele vincular con salarios mal remunerados, sindicatos que garantizan únicamente derechos absurdos y abusivos, posturas en la cultura popular que asocian el fracaso de una persona por solo el hecho de dedicarse a la docencia y, en general, una visión no científica de la tarea educativa.
La pedagogía de la esperanza (2005) nos invita a tomar una conciencia más plena sobre la necesaria formación y capacitación del profesorado bajo una vertiente científica y experiencial, donde el empleo consistente de los materiales disponibles, los métodos y las técnicas educativas sean la clave. La experiencia para Freire es un aspecto medular en la condición de un buen docente, que puede librar a la enseñanza de la dicotomía entre los conocimientos expertos y los saberes populares. Estos últimos tan importantes como los primeros, por el respeto que merece la percepción particular de mundo proveniente de los educandos.
El diálogo en los procesos de enseñanza y aprendizaje define la operatividad de una pedagogía basada en la esperanza, donde el hilo conductor de la trama educativa lo constituya el debate abierto, siendo este el punto de partida para colisionar las ideas nuevas con los aprendizajes ya adquiridos. Arrastrar al alumnado a una comprehensión crítica de su propia realidad y de la sociedad circundante, transforma sus sistemas de codificación y decodificación, en muchos casos dormidos, por las situaciones de opresión y condiciones deshumanizadas en las que pueden encontrarse. Para Freire, esta fue una constante vitalicia en sus múltiples visitas a muchos países a lo largo de toda América Latina y otras partes del mundo, siendo testigo y cómplice en el exilio, de modelos de enseñanza y aprendizaje positivistas, como los que aún imperan en muchas universidades, donde en el currículo oculto hay una amplia aceptación de ver a los alumnos como un repositorio de información. Patiño (2020), hace referencia al término currículum oculto y lo define así:
Es el currículo paralelo, currículo vivido, currículo real; asumiendo que el currículo oculto son todos los elementos que, sin estar contemplados en el currículum formal de la institución, se inculca a través de la práctica docente cotidiana en la educación superior, que incluso, puede llegar a tener mayor significación que los aprendizajes explícitos en el currículo oficial. (p. 64)
Es justo decir, que muchas veces la relación de diálogo en la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior se rompe, pues el científico, el investigador, el experto de contenido en la universidad visualiza en sus clases verticales el único medio que valida el paso auténtico de la erudición pura, creada y construida para ser transmitida a las nuevas generaciones.
En cuanto a la tecnología y los procesos educativos, aunque conoció una tecnología muy distinta a la actual, por su muerte en abril de 1997, su posición siempre fue muy cauta. Advirtió en esta pedagogía de la esperanza (2005), los peligros de posturas radicales, hoy en día, ya consumadas en hechos. Al “endiosar” (tecnofilia) o “endemoniar” (tecnofobia) la tecnología, se pierde su verdadero sentido: ponerla al servicio del bienestar de las personas y de manera más particular, del entendimiento y criticidad de los estudiantes.
Conclusiones
En la Pedagogía de la esperanza (2005), Paulo Freire, crítico y decidido, vuelve a reflexionar y analizar los principios que en los años sesenta y setenta fundaron los cimientos de la pedagogía del oprimido. Con un tono, en este texto, más maduro, después de haber presenciado la praxis de sus ideologías y metas en el ámbito educativo como un redescubrimiento histórico, cultural y político, redefine, de una forma revolucionaria, los preceptos de una educación progresista, tan progresista que, pese a haber sido publicada esta obra en el año de 1994, sigue tan vigente como sus otras posiciones liberadoras.
Con una misión casi apostólica, expone, en este ensayo, la necesidad de continuar la senda por una democracia que guíe al desafío, al descubrimiento y al desocultamiento de la verdad. Allí los educadores, los alumnos, la familia y la comunidad en general tienen un deber insólito con la sociedad, al luchar contra la pobreza de cuerpo y alma, el racismo, la deshumanización y la falta de tolerancia hacia la multiculturalidad o la simple diferencia de opiniones.
La educación hacia el pensamiento reflexivo es una clara ambigüedad en muchas instituciones de enseñanza en Latinoamérica, sobre todo en las universidades, las cuales se muestran difuminadas en sus quehaceres docentes, de extensión y de investigación. Hay una ruptura evidente del papel social de las universidades con sus marcos de acción, fragmentados por antagonismos que, lejos de producir una unidad de diálogo con los sectores humanos más vulnerables, auspician el crecimiento de la brecha causada por las injusticias y las desigualdades.
El culto a la razón, al punto de su idolatría con fines utilitarios, ha eclosionado lo que algunos denominan la posmodernidad. Según Hernández (2016), la posmodernidad presenta tres ejes esenciales en su pensamiento: la negación de la razón, la supresión de la metafísica y la incapacidad para la transformación. De allí que, está más interesada en los valores y los sentimientos, concibe lo religioso como un acto del individuo y no de la sociedad y, se enmarca en un profundo mimetismo circunstancial que acepta su entorno. Ella, en la mejor de sus visiones, procura reivindicar el espíritu humanista en las concepciones de lo que se debería entender como modernidad y avance sociocultural. Paulo Freire no niega la importancia del uso del raciocinio que procura erradicar las verdades absolutas, sino la aniquilación de los virus propagados por una comprensión del mundo donde unos pocos acumulan la riqueza. Tampoco niega la plenitud axiológica, ética ciudadana y moral que es necesario volver a cultivar en una cosmovisión colectiva. Y al respecto de la modernidad, el mismo Freire (2006) señala:
Yo espero, convencido de que llegará el momento en que, pasada la estupefacción ante la caída del muro de Berlín, el mundo se recompondrá y rechazará la dictadura del mercado, fundada en la perversidad de su ética de lucro. […] Prefiero ser criticado de idealista y soñador inveterado por continuar, sin vacilar, apostando al ser humano, batiéndome por una legislación que lo defienda contra las embestidas agresivas e injustas de quien transgrede la propia ética. La libertad del comercio no puede estar por encima de la libertad del ser humano. (p. 128)
En nuestras sociedades contemporáneas, las posturas tecnocentristas al servicio de intereses empresariales e industriales han ocasionado serios problemas en el ámbito mundial, como: el calentamiento global, la pobreza extrema, la erosión de los suelos, la contaminación ambiental y la inseguridad del orbe, por solo mencionar algunos de ellos.
La posmodernidad reclama a gritos la urgencia de un nuevo camino. Uno que dignifique la pedagogía de la esperanza a través de una nueva lectura del mundo, donde se consagre la virtud revolucionaria hacia la búsqueda de la libertad, la felicidad y el bienestar social.
Origen: Redescubriendo la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire
Descubre más desde My Didacticali
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

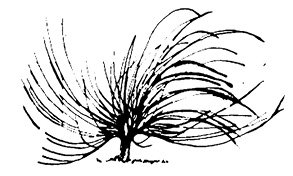


Debe estar conectado para enviar un comentario.